Hay textos que nacen como una conversación imposible. No con un lector, ni siquiera con uno mismo, sino con algo que no responde. A veces lo llamamos Dios. Otras, el Diablo. La literatura, cuando se atreve a hablar con ellos, con dos polaridades tan manoseadas no busca respuestas: tantea la grieta, la resonancia, el silencio que queda después de formular una pregunta compleja. Kafka lo sabía cuando escribía cartas a su padre que en realidad eran cartas a un Dios que lo había abandonado. Simone Weil, en cambio, entendía que orar era escuchar sin esperar. Marguerite Duras hablaba con el abismo como si fuera una lengua materna. Sin mencionar a Sor Juana o Santa Teresa de Jesús. Lo divino, en estos gestos, no es nunca un consuelo, sino una interrupción.
No es fácil escribir ante la presencia de una deidad esté asociada a lo bueno o a lo malo. El lenguaje, tan humano, tropieza. Lo sagrado exige una distancia que no siempre se puede habitar. Y sin embargo, hay escritoras y escritores que lo intentan: que se lanzan al borde de esa frontera donde la palabra deja de ser herramienta y se vuelve eco. No es teología, no es doctrina. Es una experiencia encarnada: una mujer que escucha voces mientras dobla la ropa, un hombre que sueña con ángeles que no traen noticias, una niña que dibuja a Dios con una nariz torcida. La literatura puede llegar a ser plegaria fallida.

Las obras La mujer de Dios, de Amanda Mijalopulu, El diablo, de Marina Tsietáieva, y Hágase la luz, la novela gráfica de Liana Finck, forman parte de ese linaje de textos que no buscan responder preguntas, sino tensarlas. Tres obras que desde registros dispares—la ficción contemporánea, la escritura convulsa y la reinvención visual del mito bíblico—interrogan lo divino y lo profano sin rendirse a su poder. No hay fe ingenua ni misticismo ornamental: lo sagrado aparece manchado, confuso, entreverado con lo cotidiano, mientras que lo profano vive en mucho de nosotros y es vía de escape. Cada libro, a su modo, trastoca lo espiritual desde lo humano, y es en esa torsión donde se instala su fuerza.
La mujer de Dios, de Amanda Mijalopulu, se cuela así: como una presencia, como si lo divino se apareciera no con gloria, sino con la persistencia extraña de lo inexplicable. El relato ofrece una mujer cuyo cuerpo se convierte en territorio de apariciones. Pero no hay milagro, o al menos no el tipo de milagro que hace suspirar a los creyentes. Hay una domesticación del prodigio, una mujer que habla con Dios mientras saca la basura o revisa las grietas de la pared, una mujer en lo cotidiano porque es la mujer de Dios. La escritura, contenida, en cartas, parece evitar el exceso y sin embargo lo roza: lo acaricia para luego apartarse con una especie de pudor inteligente.
De milagros también se habla en El diablo de Marina Tsietáieva, pero aquí el prodigio se retuerce. No hay dios, o si lo hay, ha elegido el exilio. La autora, envuelta en su propia tormenta, escribe como si la lengua misma se le escapara de las manos, como si las palabras se resistieran a quedarse quietas. Lo que encontramos es un texto convulso, pero no histérico: más bien una danza violenta entre el deseo y la imposibilidad, entre la carne y el lenguaje. Tsietáieva no pide ser entendida. Hay en su escritura un intento de convertir la confesión en rito, pero un rito sin redención posible. El diablo del título no es un personaje: es una energía, una forma de estar en el mundo, una rebelión en la literatura, el diablo hace libre su escritura.
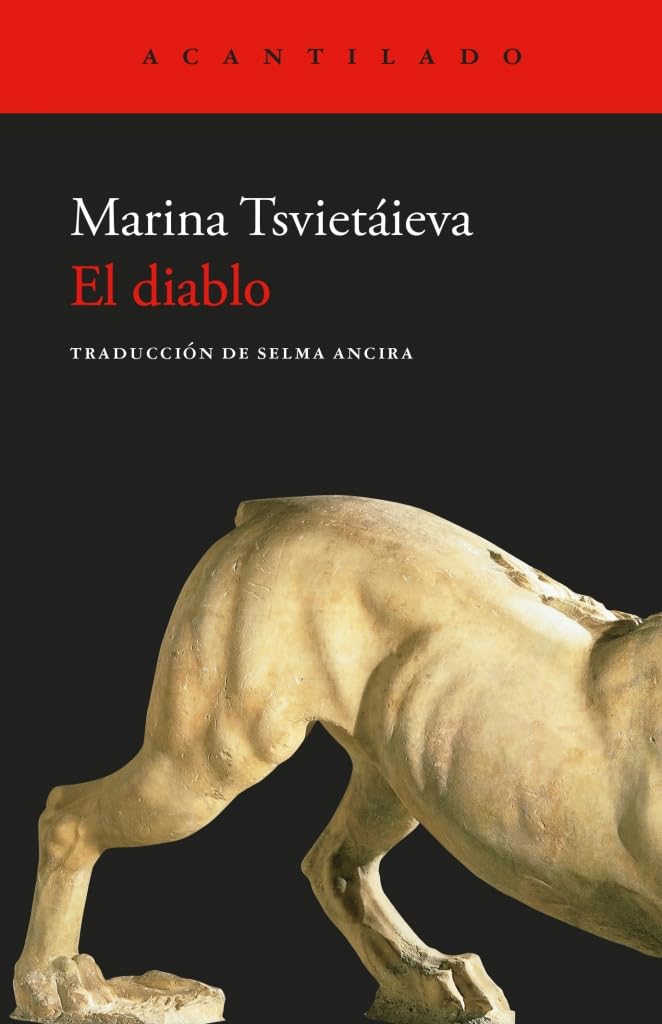
A su manera, Liana Finck también habla de lo divino en Hágase la luz, una novela gráfica que reimagina el Génesis desde una mirada que oscila entre la ironía y la ternura, sin caer en la moraleja. Dios es una mujer, pero no una mujer metafísica sino concreta: dibujada con trazos que la hacen vulnerable, incluso torpe. Finck trabaja con un lenguaje visual que parece infantil a primera vista, pero que esconde una precisión quirúrgica. Cada línea, cada vacío entre los cuadros, construye una teología de la duda feminista, una versión del mito que se permite reír. Hay algo profundamente conmovedor en esa «Dios mujer» que crea el mundo y luego se pregunta si ha hecho lo correcto, como si la omnipotencia no pudiera evitar la ansiedad, cual famoso síndrome de la impostora.
Lo que une a estos tres libros, que en apariencia no dialogan entre sí, es la forma en que desarticulan lo sagrado. Ninguno se permite el lujo de la devoción aburrida. Todos dudan, cuestionan, ensucian. Y sin embargo, en esa suciedad, en esa duda, aparece algo parecido a una fe. No la fe que consuela, sino la que desgarra. En Mijalopulu, la mujer que escucha a Dios no busca consuelo; apenas intenta entender si está loca por eso le escribe cartas al lector. En Tsietáieva, la presencia demoníaca es la única certeza que ella tiene el poder de ver y la incita a crear. Y en Finck, la creación es un experimento frágil, sujeto a la confusión y al remordimiento, pero dentro de todo divertido.
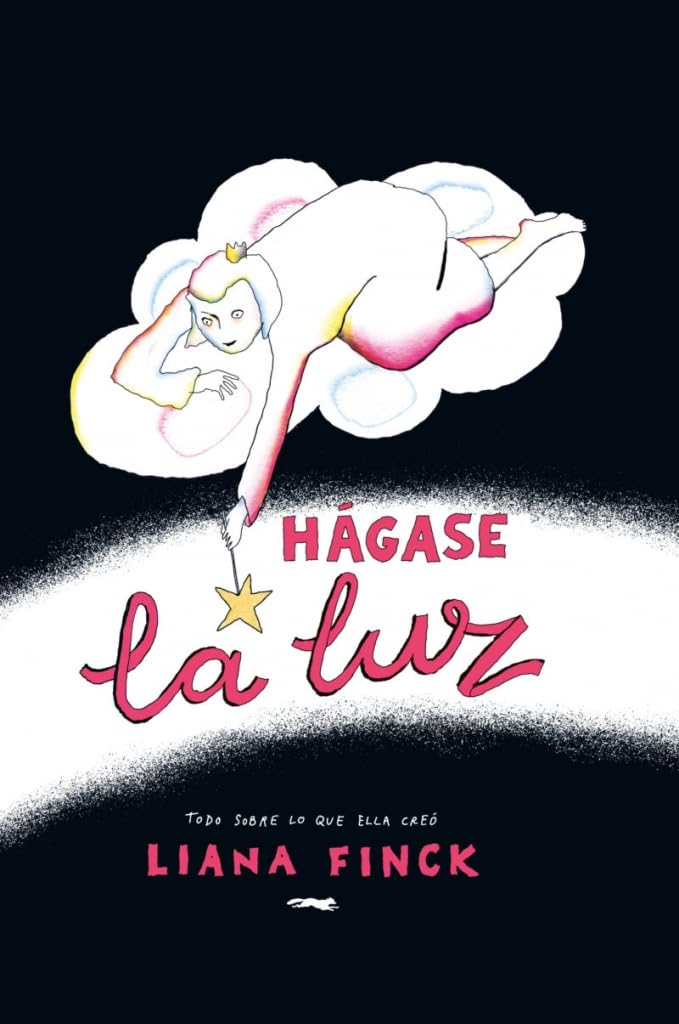
También está la lengua, o mejor dicho, la forma en que cada autora la subvierte. Mijalopulu escribe con la precisión de quien sabe que una palabra de más puede romper el hechizo, ese hechizo de un supuesto matrimonio de Dios y una mujer, una comedia romántica más agridulce que otra cosa. Tsietaieva lanza frases como si fueran exorcismos, saltando de una imagen a otra, porque el Diablo está en todas partes, con una urgencia que no da respiro. Finck, por su parte, mezcla texto e imagen con una cadencia que obliga a leer entre los cuadros, donde muchas veces ocurre lo más importante.
No es casual que en los tres libros lo femenino aparezca no como esencia, sino como activador de las preguntas. Ser mujer no es una condición estable, sino un campo de tensiones. La mujer de Dios es un cuerpo que escucha, pero también un cuerpo que se agrieta. El demonio de Tsietaieva es deseo, hambre, una forma de existencia que se niega a ser contenida. Y la Dios mujer de Finck es una creadora que no controla su propia creación, que se equivoca, que tiene miedo. No hay heroísmo, ni martirio. Lo que hay es algo más difícil: una intimidad con lo que no se entiende.
En tiempos en que todo debe explicarse, estos libros eligen el misterio y la especulación.










